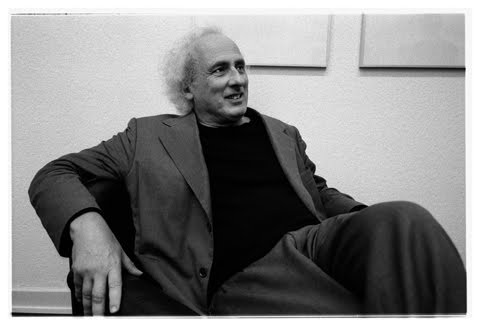No todo fueron maravillas durante los años del boom económico italiano. El desarrollo durante los años 50 y 60 trajo consigo grandes cambios sociales, un ejemplo es la gran migración interna de gente desde el sur hacia el norte de la península. La industria se concentra en Milán, Turín y Génova, de este modo las tres ciudades más importantes del noreste italiano se convierten en el destino de gente que abandona el campo en búsqueda de oportunidades dentro de una fábrica.
El aumento de la población aceleró el crecimiento urbanístico de las ciudades y así dio inicio el fenómeno de la especulación inmobiliaria. En esta crónica, Anna Maria Ortese retrata esta realidad en la que sólo algunos pueden darse el lujo vivir en el centro de la ciudad mientras que otros se ven obligados a vivir en la periferia.
Atravieso el parque en taxi, voy directo a los suburbios, a un campo llano y pálido, lacerado por el silbido de los trenes. No me voy de Milán, sólo me mudo de un suburbio a otro. No estoy triste ni tampoco alegre. Admiro, desde la ventanilla del auto, este espléndido jardín todo cubierto, como en verano, por un sutilísimo e inmóvil velo de niebla. ¡Cuánta calma, cuánta majestad y belleza! Detrás de este velo como detrás de un cristal levemente opaco, las sombras de los árboles (las curvas de las calles, la espesura del follaje), tienen la grandeza y la nobleza de un escenario. Es noble, Milán, me descubro pensando. El auto avanza como una flecha y, ahora, más allá de los árboles y las flores, puedo entrever los bordes nítidos de los edificios nuevos, el vidrio y el mármol de las fachadas, y pienso en el lujo y en la calma de esos hogares.
Estamos ya en la estación del Norte, en la calle Dante, avanzamos hacia el centro, el bosque de tránsito entre el cual, como una gran mancha blanca, se dibuja la mole del Duomo; entramos por una callejuela y por aquí sólo edificios, edificios, edificios, un mar de mármol, de vidrio, de materiales preciosos. Es rica, Milán, me descubro pensando. Lo pienso sin alguna intención de polémica, sólo con estupor. ¡Cómo es rica y espléndida!
Bajo frente a una casa en la calle Buenos Aires, tengo que recoger otras maletas. Entro por un corredor, luego otro. Aquí todo se ve viejo, erosionado, con efectos alucinantes. Sobre los escalones negros y rotos, hojas de col y una gruesa pata de pollo, amarilla como el sol, que debo empujar con el pie. Una balconada que está por caer da la vuelta al primer piso, como un pasillo al descubierto, a él se asoman algunas puertas y ventanas provistas de barrotes, expresión de ruina y soledad que tiene un aire de cuento de hadas. También he vivido aquí, en aquella habitación al fondo.
Meto la llave en la puerta, la empujo, de pronto me invade un olor indefinible de cosas viejas: quizá madera, libros, ropa. Una cucaracha, en aquella penumbra, avanza hacia una puerta, precisamente hacia la puerta de mi antigua habitación. La cucaracha apenas puede sostenerse, quizás lo afecta el polvillo blanco que está disperso por toda la casa. Como sea, está en pie y se dirige a la puerta. Hoy no hace calor, pero gotillas de sudor me cubren la frente. Cierro los ojos y me dan ganas de beber algo. Pero no, no, ya pasó.
Me apresuro a recoger mis cosas y vuelvo al pasillo; aquí, mientras estoy a punto de salir, percibo que, detrás de una cortina que divide la entrada y la cocina, se escucha un respiro uniforme que por momentos se detiene del todo y que luego vuelve con el mismo crujido cansado de la resaca marina. Es una resaca humana. Ahí atrás está la señora Elisa, una enfermera de cincuenta años: su esposo y sus hijos murieron en Alemania, disfruta la casa, vive como puede, por la noche cuida enfermos y descansa durante el día. Aquí en Milán, así es su vida que se va. Abro discretamente la cortina.
-¡Señora Elisa!-, la llamo
-¡Aquí estoy!, ¡aquí estoy!- responde su voz incolora mientras la despierta un sobresalto.
-Me despido, ya me voy.
-¡Ah, ya se va, se va!
Alcanzo a ver la cama entre el fregadero y la estufa. Alrededor, sus maletas. Un estante grasiento, cubierto con un periódico, dos portarretratos, uno más grande que el otro, dos imágenes desenfocadas: el marido y el hijo.
-Señora Elisa- quisiera decirle, -¿qué hace usted aquí? Agarre sus maletas, traiga los portarretratos, ande, váyase de aquí.
-Estaba dormida-, dice con dulzura, alzando la cabeza gris y despeinada, me mira con sus ojos celestes, francos y, sin embargo, tenuemente velados como el cielo de la ciudad. -Perdí la noción del tiempo. Ya no funciona el reloj.
No, ya no funciona, en algunas partes de la ciudad los relojes ya no funcionan. La noche sigue a la noche, el invierno al invierno: no hay día, nunca llega el grande y luminoso día, ni la primavera: de afuera, a veces, sólo llegan ruidos y luces.
-Vendré a verla, señora Elsa-miento-, vendré a verla alguna vez. Vendré algún domingo y nos tomaremos un café. Por ahora recuéstese y duerma. Discúlpeme si la desperté para despedirme.
Me arrepiento de irme mientras sus ojos gentiles sonríen con amistad y entonces se cierran. Me arrepiento pues la señora Elisa non se irá de esta casa, de este frío corazón, el muerto corazón de Milán.
Esta vez huyo y, mientras salgo, la luz me parece imperceptiblemente más clara y el aire más seco, quizá por el contraste con aquella penumbra y esa humedad. Cuando paso delante de la recepción, en la luz tenue de su caseta de seguridad, veo al guardia. Es un hombre amarillo, delgado, con una sonrisa curiosa: por momentos atenta, por momentos indiferente, como si algo dentro de él, originalmente vivo, se hubiera doblegado a la vida, a su uniforme, a las duras leyes económicas de la ciudad. Es como cuando el velo de una catarata avanza por el ojo: así es la indiferencia hacia la atención.
-Señor Carlo, me despido-, digo asomándome
-¡Ah, entonces usted se va!
-Me voy, sí-, digo tímidamente.
-¿Dónde encontró casa?
-Dos habitaciones, al final del Viale Corsica.
-¡Queda lejos!-, dice con una pequeña sonrisa.
Es un buen hombre, pero se alegra porque no encontré nada mejor. ¿Por qué habría de encontrar algo mejor? Carlo y yo sabemos lo duro que es vivir en la sombra, desde hace tantos años, desde la infancia, quizás. Bajo los pies siempre un suelo desgastado, alrededor las paredes con gritas y sobre la cabeza el techo lleno de manchas, de bolas de humedad. Nunca una terraza de esas con vidrio y mármol que tanto aprovechan el sol y la luz. Carlo y yo nunca hemos tenido el sol y la luz. Nunca, ni para Carlo, ni para mí, ni para tantas otras millones de personas como nosotros, hemos tenido el sol y la luz.
-¿Hay sol? ¿Hay luz?- pregunta.
-Afuera sí-, digo feliz de contentarlo.- En casa no. Hay una ventanita en el techo. También hay un balcón, pero da hacia a una pared.
-¡Siempre hay paredes! – dice.
Ahora, de improviso, me mira con un ojo estrábico. Su ojo indiferente se apagó y una cólera atrapó la atención del otro. Es por el enojo que le vino el estrabismo.
-¿Paredes? ¿Para qué paredes?- dice y casi se abalanza sobre mí, como si le hubiera dicho algo irritante.
No sé qué decirle.
-Es lo que hay- digo.
-Pero paredes no–-, dice. -No son necesarias tantas paredes. Están exagerando.
Cálmate, Carlo-, dice su esposa que interviene -no son cosas que dependan de nosotros-. Me extiende un recibo. -Esta es para usted, hay que pagar la luz.
Es una mujer vieja, fuerte. Tiene el ojo indiferente de su marido, con una atisbo de ferocidad.
-Los ojos de aquellos que llegaron-, pienso. Y sin embargo aún no llega. Ahora el ojo del hombre volvió a la indiferencia. Se desahogó y volvió a la indiferencia.
-¡Las paredes… la luz!-, dice nerviosamente.
Él tampoco se irá de aquí.
El chofer, afuera, ha perdido la paciencia. Mira hacia acá, malhumorado por mi retraso. Arranca inmediatamente y la ciudad vuelve a moverse. Desaparecen, poco a poco, los últimos edificios de mármol, las casas de la luz, desaparecen los balcones y las terrazas y entonces viene el mar amplio, oscuro y siniestro de los suburbios, el sitio donde habita el viejo pueblo de Milán.
Hay suburbios abiertos y cerrados, suburbios para ricos y suburbios para pobres, suburbios para seres humanos y para seres no humanos. Estos son suburbios para los seres no humanos.
También las casas nuevas tienen algo de muy viejo. El humo y el polvo cubrieron con una gruesa capa las jóvenes fachadas, las ventanas son estrechas como fisuras, frente a las casas no hay pequeños jardines, sino banquetas escuálidas, baldíos terrosos en los que duermen los perros. Algún niño solitario juega entre las piedras. Pasamos frente a una fila de casuchas rodeadas por un largo campo melancólico, a la mitad entre un jardín y un patio. Nubes de humo denso y pesado las envuelven como si se hubieran salvado de un incendio invisible; en realidad se trata de una montaña de basura que arde ya sin fuego en una esquina del campo. Una mujer vestida de rojo, su cara pequeña como un puño, extiende las sábanas sobre una cuerda. Frente al umbral, un viejo con aire de sorprendido descansa sobre una silla endeble. Unos muchachos quieren acarrear lentamente la leña. Lentamente es la palabra correcta. Todo es lento, casi inmóvil en este cuadro, como si no hubiera nada que esperar, que hacer, que poseer. Todo inmóvil, cerrado, acabado. Como en ciertos días de Nápoles, como en tantos días de Italia.
-Esta es mi casa-, me dice de pronto el chofer. -Ahí donde está ese árbol-. Baja la marcha y veo la casa y el árbol. La casa es una barraca pequeña y gris, tiene el techo de lámina. Se nota que la fachada alguna vez fue azul, pero al color se lo comieron el sol y la lluvia. El árbol es un verdadero árbol, un frágil, delicado y maravilloso árbol lleno de pequeñas flores rosas que se alzan hacia el cielo como si fueran bocas o cálices. Parecen ansiosas por respirar, de abrirse, de resplandecer; pero, al pie del árbol, la tierra son piedras y el pasto es polvo.
-¿También el árbol?-, pregunto. No entiende.
-En Milán hay siempre un lugar-, dice como dictando una clase.- Siempre hay un techo.
No tengo nada que objetar. De alguna forma es cierto: siempre hay lugar, siempre hay un techo.
-Pero…-, dice.
Sus ojos negros, pesados, antiguos, miran a su alrededor con la expresión particular de quien observa algo nuevo, la mirada de quien reflexiona lentamente.
-Es como si nos empujaran cada vez más lejos-, dice como hablándose a sí mismo, piensa en voz alta- . La ciudad crece y nosotros cada vez más lejos. Alguna vez estuvimos más cerca, ¿o no? Ahora nuestras casas se alejan más y más de la ciudad. ¿Entonces quién está en la ciudad? ¿La habrán vendido? ¿Para quién construyen? En verdad…
-Construyen sin descanso, trabajan día y noche para levantar casas de mármol. El ruido de las fábricas llega hasta el cielo-, respondo estúpidamente-. Como si la hubieran comprado…vendida.
-Comprada…vendida-. El hombre se echa a reír-. ¿Y entonces a quién?
Calla de pronto y no agrega nada más.
Lo veo, de espaldas, una oreja roja como una mancha de sangre sobre su saco de tela negra. Acelera, corre como un loco. Vuela como quien ha entendido algo triste, se siente humillado y se avergüenza.
Tomado de: Silenzio a Milano

Anna Maria Ortese (1914-1998) Nacida en Roma en una familia humilde, se muda a Nápoles desde pequeña. De formación autodidacta, publica su primer libro, Angelici dolori, en 1937. Nápoles siempre representó para ella una especie de lugar mágico sobre el cual escribir. El libro de cuentos El mar no baña Nápoles le valió el Premio Viareggio en 1953, sin embargo el último cuento de la colección, dedicado a los escritores napolitanos, provoca reacciones violentas que la obligan a dejar Nápoles. Luego de vivir en diversas ciudades de extranjero, Ortese se instala en Milán, donde se dedica a escribir crónicas que luego serán publicadas bajo el título Silencio en Milán. En 1975 se muda a la ciudad de Rapallo, donde muere en 1998.